Jacques Ranciere (izquierda) y Raul Vaneigem (derecha)
Acabo de leer en el
semanario francés L’OBS, dos entrevistas de personajes que forman parte del
reducido grupo de mis “pensadores” contemporáneos de cabecera.
Aunque no me
considero muy dotado para el difícil ejercicio de la traducción, me esforcé para
traducir del francés al español estas dos entrevistas que pienso ser bastante
ilustrativas del “pensamiento” de estos dos personajes: RAUL VANEIGEM y JACQUES
RANCIERE.
RAUL VANEIGEM
"Lo que es útil y agradable es
sistemáticamente maltrecho"
Autor
del famoso "Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations"
(Tratado del saber vivir para uso de las jóvenes generaciones) publicado en
1967. El ex situacionista Raoul Vaneigem que publica su "Propos de
table" no ha perdido nada de su anarquismo libertario. Entrevista
exclusiva.
Usted
califica a sus 701 « Propos de table »
("Reflexiones de sobremesa") como una bitácora. Usted ve la vida como
una travesía de algo, ¿pero de qué?
Vivir no es
sobrevivir. La vida es por excelencia gratuidad. No paga ni se paga. Se niega a
ser confundida con la supervivencia, donde la necesidad de trabajar nos devalúa
a la existencia de una bestia de presa y una bestia de carga. Librar una
batalla permanente a favor de una vida verdaderamente humana es la garantía más
segura de poner fin a la siniestra lucha por la vida que nos impone la
civilización comercial. La vida crea y se crea. La libertad de sus deseos es
incompatible con las libertades del comercio. La vida es el arma absoluta
contra el capitalismo.
Usted
nació en Lessines, como René Magritte. ¿Podría existir alguna influencia?
Si hay un igenius
loci este, me acercaría más bien a Scutenaire. Magritte pasó poco tiempo en
Lessines. Scutenaire vivió el clima de lucha social y conciencia obrera que
experimenté en mi juventud.
Usted
asegura vivir como un alquimista. ¿Qué es un alquimista hoy?
Lo expliqué
en «De la destinée » ("Del destino"). Todo el mundo trata de
transmutar el plomo de una existencia sin atractivo en una vida que, como la
piedra filosofal, permitiría a la libertad de nuestros deseos romper la tiranía
del beneficio y del poder. Dar prioridad a los momentos de goce y a su
inspiración creativa me abre a una vida cuya presencia se fortalece y revoca
gradualmente el tiempo lineal, el tiempo de desgaste, el tiempo de
supervivencia.
Se habla
mucho de ruina, de debacle, de gran lavado en sus "Propos"
("Reflexiones".) ¿Sería usted uno de esos que se llaman
"declinistas"?
Ignoro lo que
es el declinismo. No me importan las etiquetas. En cambio, el estado de la
situación es evidente. Muéstreme hoy un solo lugar donde la mirada no sea
agredida, donde el aire, el agua, la tierra no sufran la furia devastadora de
la codicia comercial! Todo lo que es útil y agradable es sistemáticamente
menoscabado. En el pasado, el Estado, por muy estafador que fuera, se embolsaba
los impuestos con los que gravaba a los ciudadanos, pero se preocupaba por
destinar parte de ellos al bien público. ¿Qué ha pasado con las subvenciones
para la educación, la salud, la cultura, la vivienda, el transporte, la
agricultura de calidad, el medio ambiente, los desempleados, las personas sin
hogar, los refugiados que huyen de la guerra y la pobreza? Han sido cepillados,
reducidos a la pequeña porción bajo la presión del poder absoluto del dinero.
Las mentalidades son tan gangrenadas que todo el mundo sigue pagando impuestos
al Estado que, lejos de mejorar la suerte de los ciudadanos, sirven para
rescatar las malversaciones bancarias.
"El
self-made man es el hombre que se construye a sí mismo deconstruyendo su
vida", escribe usted. También habla del "colapso de la civilización
agro-mercantil". ¿Qué rescata usted de nuestro tiempo?
Un cambio de
civilización, una mutación. La pasión por reinventar un mundo libre del
totalitarismo económico estimula la creación de Tierras Libres. Pude observar
una verdadera democracia entre los zapatistas de Chiapas. La ZAD de Notre-
Dame-des-Landes es un ejemplo de una microsociedad que experimenta la
autogestión de la vida cotidiana. Al aplastarla, el Estado aplica la política
de destrucción rentabilizada que el capitalismo practica en todo el mundo
contra lo vivo. ¡Depende de nosotros sacar las lecciones!
Radicalidad,
usted usa a menudo esa palabra. ¿Qué significado le da?
Ser radical
es llevar los seres y las cosas a la raíz, a la raíz de la vida, es la vida
misma. Rabelais, Montaigne, La Boétie, Diderot, Marx, Hölderlin, Fourier lo
reconocieron mucho antes que yo.
Usted es
el autor del "Traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes
générations" (Tratado de saber-vivir para uso de las jóvenes generaciones)
publicado en 1967, en el que destacaba "la emergencia del ser humano como
sujeto, en un mundo de objetos, instaurado por la civilización mercantil".
¿Cuál es su visión de mayo del 68 medio siglo después?
Las
conmemoraciones son un cementerio. No me interesan en lo mas mínimo los que
hacen del presente un pasado eterno. Lo que el movimiento de las ocupaciónes ha
sacado a la luz y lo que el oscurantismo espectacular ha ocultado es el rechazo
al trabajo, al sacrificio, al patriarcado y al poder. Es la prioridad que se le
da a la vida. Esto es lo que nació entonces y apenas está comenzando a
desarrollarse.
Desde el
"Traité" ("Tratado"), usted ha sido constante en sus convicciones.
¿Tiene usted el sentimiento de tener siempre la razón?
No me importa
si tengo razón o no. El difícil y emocionante ejercicio de reconstruirme cada
día es suficiente para mí. Es en esto que analógicamente me siento preocupado
por un enfoque alquimista que propaga una poesía hecha por todos y por uno.
¿El “Me
alegro de que no se me lea ni se me entienda” en sus “Propos” (“Reflexiones”) es
su medalla?
La cita
exacta es "De aquellos que, en su íntima desesperanza, profesan pública o
secretamente el culto a la muerte, me felicito de no ser leído ni entendido.
¡Demasiados muertos vivientes en las calles! No soy ni una estrella ni un
maestro del pensamiento, ni competitivo. No participo del espectáculo.
Cualquier medalla merece ser escupida.
"No creo
en nada. Toda creencia es una tumba donde la conciencia se pudre." No hay
dioses entonces, pero quizás maestros. ¿Quiénes son ellos?
Me quedo con
"ni dioses ni amos".
¿Cómo
explica el creciente lugar de la religión en las crisis contemporáneas?
Se trata de
regresiones episódicas, causadas por el callejón sin salida en el que se
encuentra acorrala la civilización. Los medios de comunicación hablan más del
islamismo sangriento que de las mujeres iraníes que cuelgan sus velos de los
árboles.
"Nuestra
historia es una experiencia que salió mal." ¿todavía espera algo de la
especie humana?
Toda
esperanza añade una piedra al Muro de los Lamentos. La historia es una larga
serie de barbaridades. El proyecto de humanizarla es más que nunca
irreprimible. La vida misma es una insurrección en progreso.
"No
se muere de amor, se muere de su ausencia". ¿Podría hacerlo su lema?
Desgraciadamente,
el constato es banal: ¿quien no ha tenido la oportunidad de darse cuenta de
ello a lo largo del tiempo? Si escogiera un lema para mí, sería: "Deséa
todo, no esperes nada".
JACQUES RANCIERE
"Macron es el puro y simple representante
del capital" (*)
(*) Este titulo es el "original" encabezado del articulo... sin embargo, en mi opinión, no corresponde para nada al fondo del contenido de la entrevista.
(*) Este titulo es el "original" encabezado del articulo... sin embargo, en mi opinión, no corresponde para nada al fondo del contenido de la entrevista.
En su último libro, Les
Temps modernes. Art, temps, politique. (Los Tiempos Modernos. Arte, tiempo,
política), el filósofo Jacques Rancière despliega una política del tiempo,
definida como "un ambiente de vida". Es una forma de compartir lo
sensible, en dos formas de vida separadas: la forma de vida de los que tienen
tiempo y la forma de vida de los que no lo tienen”.
En este libro, el filósofo parte de una doble constatación.
Por un lado, "el optimismo oficial y el catastrofismo imperante"
comparten la misma visión, "la de un tiempo que se había despedido de
las grandes esperanzas y amargas desilusiones de aquel tiempo de la Historia,
guiado por una promesa de justicia".
Escapar de esta pinza implica volver a describir las
maneras en que el tiempo constituye una "distribución jerárquica de las
formas de vida", para romper la "gestión experta del
presente". Al atar de nuevo ciertos "hilos perdidos", por
usar el título de su libro anterior, el filósofo continúa el cuestionamiento
que hizo en otro mordaz libro publicado hace un año, En quel temps
vivons-nous? (¿En cuál tiempo vivimos?)
En esta entrevista con Éric Hazan, editor de La
Fabrique, destacaba la forma en que "la morosidad electoral encuentra
habitualmente su contraparte en movimientos de protesta semiresignados y
teorías revolucionarias "radicales" que a menudo toman prestados sus
argumentos y su tonalidad de las teorías desengañadas de la catástrofe
civilizacional”.
Consideraba que "la cuestión no es saber si se
tiene que ser realista o intransigente", centrándose en la cuestión de
los objetivos, porque "no estamos trabajando para el futuro, estamos
trabajando para ampliar una brecha, un surco trazado en el presente, para
intensificar la experiencia de una distinta manera de ser".
Para el filósofo, "la emancipación ha sido
siempre una forma de crear, dentro del orden normal de un tiempo distinto, una
forma diferente de habitar el mundo sensible en común".
Entrevista:
Abre su texto, Les Temps modernes (Los tiempos
modernos), cuestionando el uso de la palabra "reforma", que se ha
convertido en un “significante dominante" de nuestro tiempo. Más adelante,
usted explica los señuelos y la confusión que rodean a la palabra
"crisis", recordando que, para Marx, la crisis "era la
revelación concreta de la contradicción que habitaba un sistema la cual tenía
que terminar destruyéndolo", mientras "que es algo muy
diferente hoy en día. Es el estado normal de un sistema gobernado por los
intereses del capital financiero". ¿Existe un vocabulario demasiado
pervertido para volverlo políticamente inutilizable y que por lo tanto debería
ser abandonado?
Jacques Rancière: No estoy diciendo que debamos abandonarlo. La
política se basa en significantes que, precisamente, son cambiantes y
utilizados por unos y otros. Siempre he dicho, por ejemplo, que la palabra
"democracia" debería seguir siendo útil cuando mucha gente quería
abandonarla, porque es la palabra que designa este poder de los iguales que
nuestros gobernantes quieren hacer invisible. La batalla sobre las palabras es
también una batalla sobre las cosas mismas. "Crisis" actualmente se
refiere a un concepto propio del enemigo. Es una forma de describir el estado
del mundo que permite a los gobernantes legitimarse en tanto que personas aptas
para curar estos males. Del mismo modo, la "reforma" es una forma de
justificar la privatización generalizada, presentándola como una adaptación a
una necesidad objetiva. Siempre hay una batalla por las palabras, hay palabras
que valen la pena ser retomadas, y otras que no. La política no es una elección
que se hace una vez que se ha establecido una descripción de la situación, es
primero la batalla sobre cómo describirla.
Explica que "la acción política, las ciencias
sociales o la práctica periodística utilizan la ficción, al igual que los
novelistas y cineastas", recordando que "la ficción no es la
invención de seres imaginarios", sino "la construcción de un
marco en el que los sujetos, las cosas, las situaciones se perciben como pertenecientes
a un mundo común, los acontecimientos se identifican y se vinculan entre sí en
términos de convivencia, sucesión y vínculos causales". ¿Cuál es
entonces el proceso ficcional de la acción política contemporánea?
Hay una batalla entre ficciones. Hay una ficción
dominante que es una ficción de la explicación global del mundo: es una
duplicación de una ficción ampliamente compartida por la derecha y la
izquierda, por las fuerzas conservadoras y las fuerzas que pretendían ser
revolucionarias, a saber, la ficción de la necesidad histórica a la cual
resulta vano querer oponerse. Lo que se opone hoy a esta ficción es la creación
de ficciones locales que, en tal o cual situación, en tal o cual momento,
proponen otras formas de describir las situaciones, de definir los actores de
una acción y las distintas posibilidades de una situación.
¿Bajo qué condiciones pueden ser estas situaciones
algo más que simples oasis?
La primera condición es mantener descripciones del
mundo y capacidades de acción que estén diferenciadas y contrapuestas a la
lógica dominante. ¿Qué va a ser? No lo sabemos... Pero se trata de pensar en
tiempos que desarrollen su propia energía, sus propias posibilidades, en lugar
de tiempos determinados por el horizonte que nos hemos marcado y hacia los que
pretendemos conocer los pasos a dar.
Me he situado en este momento histórico, que tal vez
comienza con las manifestaciones contra la reelección de Ahmadinejad en Irán y
las primaveras árabes y continúa con los movimientos de ocupación, del que
"Nuit debout" es uno de los últimos avatares. No busco modelos, sino
describir una cierta trayectoria donde estas concentraciones masivas existen en
un lugar y en un tiempo. Esto plantea la pregunta de cómo pensar la lucha
colectiva hoy en día. Notre-Dame-des-Landes es una batalla que ha ganado su
objetivo inmediato. Todo lo que está en juego en la batalla entre el gobierno y
la reunión de los colectivos de NDDL es entonces saber si se trata de una lucha
por una reivindicación específica que se ha alcanzado o de un conflicto de
mundos que está destinado a continuar.
Siempre hay más o menos un entrelazamiento en lo
político entre enfrentamientos de fuerzas y conflictos de mundos posibles. Así,
el "movimiento obrero" no era simplemente el movimiento de una clase
que perseguía sus intereses comunes, sino la propuesta de un mundo alternativo.
Pero con la desindustrialización y la deslocalización que han debilitado la
fuerza de trabajo colectiva en nuestros países, la política tiende a asumir el
aspecto de estos conflictos por un mundo posible, que no representan una clase
social, sino personas que se definen por el mundo que presentan como una
alternativa al mundo dominante.
¿Por qué tenemos la sensación de que las brechas en la
"gestión experta del presente" apenas si logran ensancharse, como lo
ha demostrado, por ejemplo, la movilización para la defensa del servicio
público articulada en la reforma de la SNCF? Cuando, sin embargo, se trataba de
luchar contra Macron "y su mundo", tal como en Notre-Dame-des-Landes
se luchaba contra el aeropuerto "y su mundo". "Pero algo no
logra enganchar y alumbrar, a pesar de que la idea de que estamos en conflictos
de mundos este presente. ¿Cómo explicas eso?
Constantemente hay pequeñas brechas. Hay batallas cada
vez que el orden dominante intenta avanzar un peón más. Pero está claro que hoy
en día se pagan todas las formas de confiscación del pensamiento emancipador
por el pensamiento dominante. Se podría evocar estas múltiples formas de
consentimiento "progresista" al orden dominante, por ejemplo, en
1995, la adhesión de toda una parte de la intelectualidad de izquierda al
discurso dominante, con el argumento de que era necesario pensar en el futuro,
no aferrarse a los "privilegios" del pasado. Esto fusionaba con el
viejo discurso marxista contra los artesanos y las clases en declive que se
aferran al pasado.
Así, hemos llegado a la paradoja de que cada vez que
hay un movimiento obrero en lucha, y luchando contra el mundo de la
privatización integral, hay una fuerte opinión progresista dominante que piensa
que estas personas están luchando por causas que están perdidas y que, al estar
perdidas, son necesariamente reaccionarias.
Si se piensa también en lo que la ideología
republicana significo como inversión de cierto tipo de valores progresistas,
nos damos cuenta de la captación de ideologías que se pretendían progresistas o
revolucionarias por la lógica dominante, la formación de una "izquierda de
derechas" que acompañó los avances del capitalismo absoluto.
Así que tenemos todavía movimientos sociales clásicos,
pero dirigidos por grupos que se han convertido sociológicamente en una
minoría. Y debido a que están sociológicamente minoritarios, se piensa que son
históricamente atrasados.
No nos encontramos frente al capitalismo, sino en su
mundo, explicaba usted en su libro En quel temps vivons-nous? (¿En qué tiempos
vivimos?) ¿Entonces, de que podemos agarrarnos para hacer frente a lo que usted
llama el capitalismo absoluto?
Durante mucho tiempo, el llamado orden neoliberal, es
decir, el orden del capitalismo absoluto, fue gestionado por personas que
pensaban que representaban un campo, pero que tenían que manejar un sistema de
equilibrio entre las fuerzas sociales y políticas. Así que había cosas que
consideraban imposibles, impensables o demasiado arriesgadas. Consideremos lo
que sucedió en 2006 con la ley sobre el primer contrato de trabajo (CPE). Hubo
un momento en que la derecha terminó capitulando frente a la movilización,
juzgando imposible imponer a los jóvenes una ley, ya votada, que rehusaban.
Lo que especifica Macron es haberse desecho de esta
preocupación por el equilibrio de las distintas fuerzas. Actúa como el puro y
simple representante del capital, lo que la izquierda no podía hacer
directamente. Tal vez eso era lo necesario en Francia, porque lo que hacía la
derecha en Inglaterra o en los Estados Unidos no podía ser llevado a cabo por
la derecha francesa. Sólo podía hacerlo un tipo que, en última instancia y
literalmente, no representa nada fuera de la lógica del capital.
¿Cómo experimentamos un conflicto entre diferentes
temporalidades, entre diferentes "tiempos modernos" que chocan o se
excluyen entre sí?
Siempre ha habido un conflicto sobre la idea de los
"tiempos modernos" porque la idea dominante de la modernidad fue
inventada en parte por personas hostiles a esta modernidad. Representaba una
mezcla entre la narrativa progresista, que es la narrativa de la Ilustración,
de una historia que, poco a poco, hace triunfar la razón entre los hombres, y
la narrativa de la contrarrevolución, que es la de un mundo moderno,
caracterizado por la disolución de los lazos sociales, del orden simbólico y,
por lo tanto, el abandono de un mundo condenado a la desgracia del
individualismo y la democracia.
La narrativa dominante de los tiempos modernos mezcla
así las narrativas, como lo vemos aún más hoy, donde el orden dominante ha
retomado la narrativa del progreso y la necesaria marcha de la historia. Por el
contrario, las narrativas que pretenden ser alternativas asumen en gran medida
la visión de un mundo moderno como decadencia. Toda una parte de la opinión que
se pretende de izquierda, revolucionaria, marxista, ha adoptado en gran medida
una visión heideggeriana del mundo, la visión de una esencia de la técnica
llevando la humanidad a su pérdida al disolver los vínculos entre los humanos.
Nos encontramos, pues, en esta paradoja de tener un
discurso dominante, basado en lo que ayer era el pensamiento del progreso y de
la historia en curso, y unos discursos alternativos, que son en gran medida
unos discursos del abandono moderno, de la democracia como reino del
individualismo, con lo que vienen a mezclarse los discursos de la catástrofe y
del planeta amenazado. Estas advertencias sobre el planeta amenazado son, por
supuesto, todo menos catastrofismo contrarrevolucionario. Pero hay una conjunción
entre varias interpretaciones del mundo y un desdibujamiento de puntos de
referencia que son quizás más importantes que nunca.
¿No puede haber un catastrofismo
"ilustrado"?
El catastrofismo siempre ha sido una forma de
demostrar que estábamos ilustrados. En general, en el Occidente moderno, ser
ilustrado significaba estar del lado de los que saben. Los que saben han sido
durante mucho tiempo los que sabían por qué la revolución iba a llegar. Ahora
se encuentran a menudo en el lado de aquellos que dicen saber por qué no va a
suceder.
Se puede pedir que se tenga en cuenta toda una serie
de peligros y amenazas sin que, sin embargo, se tenga en cuenta un discurso de
catástrofe inminente. Hoy en día, cualquier discurso global sobre el estado del
mundo es un discurso que se refiere a la capacidad de los que gestionan el
estado del mundo. Donde hay contra-discursos y contra-temporalidades, es
precisamente en un cierto número de acciones que dicen: "Nos quedaremos
aquí y ahora sobre lo que se le hace a la tierra, sobre lo que se le hace a la
gente, en este lugar y en este preciso momento.»
¿Quién puede trabajar hoy en día a escala global, sino
los amos del planeta? No hay una internacional comunista, no hay una
internacional obrera, pero hay una internacional capitalista. Debemos partir de
esta situación, y por lo tanto alejarnos de las jerarquías tradicionales
marxistas o progresistas de la totalidad y la parte. Es a partir de lugares,
temporalidades, momentos específicamente construidos que se libran las batallas
contra el orden dominante.
¿Puede aclarar qué significa que el tiempo separa a
las personas, quizás más que las condiciones materiales?
No contrapongo el tiempo a las condiciones materiales,
porque la primera condición material es vivir en el tiempo. Haber trabajado
durante mucho tiempo en la historia de los trabajadores me ha enseñado que la
primera inferioridad que se sufre es la de no tener tiempo. He vinculado esto a
este pasaje en La República donde Platón explica que cuando eres artesano, no
tienes tiempo para hacer otra cosa que tu trabajo. Es todo un orden mundial que
se condensa aquí. Es imposible oponer los sufrimientos llamados reales o
materiales a los de vivir en el tiempo de la exclusión, el tiempo de las
personas que no tienen tiempo. Esta jerarquía ha funcionado durante milenios
entre los hombres pasivos, que trabajan todo el día, y los hombres activos, que
pueden saborear el ocio, cuyo tiempo no está marcado por la necesidad, porque
tienen la posibilidad de la acción, la posibilidad del ocio, la posibilidad del
pensamiento o la cultura.
El tiempo es la cosa más material en la vida humana.
Como he podido combatir a los que dicen que las palabras y la realidad están
separadas, siempre he intentado defender una idea de materialidad un poco más
amplia que el salario y la comida del día.
¿Qué está emergiendo y a la vez se esconde detrás de
la observación recurrente de que nuestro tiempo es el del "fin de las
grandes narraciones"?
El final de las grandes narraciones es una manera de
confirmar que lo que está sucediendo en la vida de los hombres sería el
producto de una evolución que se refiere a la idea de un tiempo único. Si hay
algo que pueda oponerse a una "gran narrativa moderna" no es la idea
de que "se ha acabado", porque esa idea siempre está ligada a la idea
de que existe una necesidad global. Son las brechas las que abren otras formas
de temporalidades, porque el tiempo es una realidad conflictiva.
La singularidad de la literatura, en el sentido
moderno del término, es que ha puesto fin no a las grandes narrativas, sino a
los modelos narrativos basados en la distribución jerárquica del tiempo. La
literatura ha decretado que no existe, por un lado, el tiempo de las grandes
acciones y, por otro, el tiempo de la repetición, de la rutina, sino que,
finalmente, el tiempo que vale la pena contar, el tiempo que guía la narración,
es precisamente este tiempo que se dice que es de la vida cotidiana, que no es
un tiempo muerto, un tiempo vacío, sino el tiempo de una multitud de
acontecimientos sensibles que pueden ser compartidos por todos.
Cuando el carpintero Louis-Gabriel Gauny, en el siglo
XIX, escribe y reescribe su trabajo diario, no lo cuenta, sino que hace una
contra-narrativa. Redibuja este tiempo que se supone que debe ser uniforme, el
tiempo en el que se supone que nada debe suceder, para mostrar todo lo que
sucede allí, la multitud de cosas que suceden entre los gestos de las manos,
los movimientos de la mirada y las traslaciones del pensamiento, todo lo que
así produce la adhesión o la distancia en relación al tiempo
"normal", que es el tiempo de la dominación.
Hay una tensión propia de los tiempos modernos. La
gran narrativa política ha separado constantemente a quienes son modernos y
quienes son atrasados. La literatura ha construido un contra-modelo donde hay
un mismo tiempo que es compartido por todos.
Cuando usted dice que no debemos esperar hasta que
tengamos la esperanza para actuar, queremos preguntarle: ¿cómo podemos actuar
hoy? Tiene fórmulas en sus últimos libros denunciando "los patrones
anticuados de la acción programada". Pero entonces, ¿cómo podemos actuar
sin una finalidad?
No me dedique a decir cómo se debían hacer las cosas,
sino que traté de ver cómo lo hacían los que hacen algo, los que actúan,
afirmando que un conflicto de fuerzas en un punto dado es al mismo tiempo una
especie de conflicto global de mundos. Esto puede tomar diferentes formas, como
la ZAD o esta o aquella lucha por un tema ambiental. Esto puede brotar de un
hecho casi insignificante, como la historia de Gezi Park en Estambul. Algo que
se supone que es local, puntual, se convierte en algo universal. Construimos
una escena, construimos una temporalidad específica, que definirá un marco, y
entonces la cuestión es saber qué hacer en este marco.
Desde este punto de partida, cada conflicto tiene una
tensión específica, y cuando se dispara a la gente, como en Kiev o Estambul, se
alcanza otra etapa, lo cual no ha sido el caso en Nueva York, Madrid o París.
Se puede evocar la especificidad griega, que consistío
en pensar que el problema no era sólo ocupar un lugar, instalarse allí, sino
más bien crear una red de lugares alternativos en relación unos con otros. Hay
toda una serie de formas alternativas que se han ido configurando, a nivel de
la producción, la salud, la educación, la información... Sin duda esto se debió
a que el movimiento griego tenía un vínculo preciso con el conflicto global,
que estaba reaccionando a la acción de esta Unión Europea que es la sección
europea de la internacional capitalista. Ahí había precisamente una especie de
ajuste entre el conflicto de fuerzas y el conflicto de mundos: las fuerzas
represivas sobre el terreno eran, de hecho, los agentes de una fuerza represiva
global.
Básicamente, la cuestión es cómo articular la
constitución de un espacio y un tiempo simbólicos con formas de acción que
vinculen el modo de lucha con el modo de estar juntos. Desde este punto de
vista, lo que ocurrió en Grecia o en Notre-Dame-des-Landes no es lo mismo que
la forma un tanto abstracta de lo que ocurrió en la Place de la République,
donde nos preguntábamos: ¿deberíamos celebrar asambleas o salir en una manifestación
espontanea y violenta?
Se le lee también para equiparse de ciertas
herramientas, como lo hicieron los "intermitentes", recuperando el
título de uno de vuestros libros, Le Partage du sensible ("El reparto de
lo sensible"), como lema. ¿A quién o para qué son destinados sus libros?
Propongo una redefinición de las situaciones, del
campo de las posibilidades abiertas por una situación. No pretendo aportar más
que posibilidades para figurar la marcha del tiempo, para representar de otra
manera lo que la gente hace, su relación con la dominación, el significado de
lo que hacen contra el orden dominante, la relación entre un presente y una
concepción más amplia del tiempo. He tratado de transmitir la conciencia de la
relación entre actos singulares de recuperación de un espacio, de un tiempo, de
posibilidades de vivir, de formas de vida, de formas de pensar la acción, de
pensar el futuro de la acción.
Trabajé mucho para mostrar que lo que se llamaba
"movimiento obrero", que era tratado como una especie de gran masa
global, estaba de hecho anclado en una multitud de formas de reapropiación del
tiempo, tanto a nivel individual como colectivo.
Por ejemplo, la huelga no es sólo una batalla entre
personas que tienen intereses opuestos, sino también la creación de otro
tiempo; lo mismo en cuanto la ocupación. Trabajé para intentar romper la
división entre lo político y lo estético, lo parcial y lo global, lo
instantáneo y el largo plazo.
Durante mucho tiempo, se pensó que la teoría
proporcionaba armas. Desafortunadamente, la teoría no da armas, la teoría da
explicaciones. Y las explicaciones no dan armas, contrariamente a lo que se
pensó durante casi un siglo. Desde treinta o cuarenta años, incluso nos hemos
dado cuenta de que las explicaciones más bien dan armas para no hacer nada, o
armas para padecer y consentir lo que existe. Las redescripciones, no dan
armas, sino medios para sentirse menos solos, menos acorralados, menos
atrapados en situaciones de derrota o desesperación.
Sin embargo, tenemos la sensación de que el tiempo de
la internacional capitalista, hoy, se acelera, con los Trump, Orbán o Salvini:
el tiempo del capitalismo absoluto va acompañado del tiempo de un nacionalismo
cada vez más absoluto. ¿Percibe usted esa aceleración del tiempo del lado
opuesto?
¿Podemos hablar de aceleración? Lo que es
significativo, y que comenzó en la época de Reagan, es precisamente la
disociación interna del modelo progresista de la concordancia de los tiempos.
En el momento del 11 de septiembre de 2001, los estadounidenses se preguntaban
cómo era posible que gente versada en informática fuera al mismo tiempo
fanática de Alá. Esto es un rebote, recordándonos que siempre hay un poco de
Ku-Klux-Klan detrás de la modernidad capitalista. Siempre hay una pasión
asesina por el orden propietario, que es algo extraordinariamente fuerte,
detrás de las declaraciones sobre la gran liberación de las energías mundiales.
Hoy podemos percibir que la idea de que todas las
grandes ideologías se han ahogado en las aguas heladas del cálculo egoísta es
falsa. El cálculo egoísta se abre paso entre ideologías nacionalistas, pasiones
propietarias, pasiones racistas...
Es por eso que el término neoliberalismo es tan
engañoso: no estamos en absoluto en el mundo que se nos describe, tanto a la
derecha como a la izquierda, en un mundo donde el orden de la mercancía sería
también el de la liberalización, el de la permisividad absoluta. Es por eso que
la mayoría de los análisis del llamado orden neoliberal también son nulos.
Actúan como si hubiera una adecuación entre el avance del capital, el
desarrollo de una democracia de masas, el reinado de una pequeña burguesía
mundial que comparte todos los valores liberales o libertarios.
Pero lo que vemos con Trump o Salvini es que no hay
ningun vínculo entre los progresos históricos. El fondo de la dominación
capitalista del mundo no es la liberación de las energías individuales e
individualistas, es la furia del orden propietario, tanto a nivel individual
como a nivel nacional...
.
Esta ferocidad, cuando hemos leído la literatura
americana y visto el cine americano, la conocemos: sabemos que detrás de la
gran epopeya de la nivelación del capitalismo, creador de la pequeña burguesía
universal, hay una ferocidad absolutamente monstruosa.
Estamos redescubriendo esto de una manera algo
sorprendente. Todo sucede como si estuviéramos redescubriendo, con Trump, lo
que Chaplin estaba viendo al convertir a Hitler en un payaso, un payaso que es,
por supuesto, un animal feroz.
Después de lo de Grecia, en la época del Aquarius, ¿le
queda algo de la Europa?
Todo depende de lo que se llama Europa. En la
construcción europea moderna ha habido dos momentos: el momento de la pequeña
Europa en el que intentamos -con todas las ambigüedades, por supuesto-
constituir un espacio democrático europeo contra los fantasmas nazis y
fascistas, y luego, el momento completamente diferente de la construcción
europea como máquina de poder del capital. Hoy en día, Europa existe sólo como
una Europa del Capital, mientras que hubo un momento en el que se podía creer o
hacer creer en la conjunción entre la creación de un espacio económico de libre
comercio y un espacio de democracia. Está claro que ya no estamos allí: por
mucho que la Unión Europea sea capaz de hacer cumplir la voluntad del capital,
es absolutamente incapaz de luchar contra los Orbán y compañía.
¿Qué relaciones establece entre el tríptico que
compone el subtítulo de su libro: ¿Arte, tiempo y política? Usted cita a Hegel,
según el cual, "cuando el arte ya no es el florecimiento de una forma de
vida colectiva, se convierte en una simple demostración de virtuosismo.
No hago mío el diagnóstico de Hegel. Corresponde a
este momento singular en el que el arte comienza a existir como un ámbito de
experiencia específica, en nombre de un pasado en el que el arte era una forma
de vida colectiva. Hegel es el hombre de este momento singular del museo donde
la pintura existirá como tal, el arte existirá como tal, en su propio mundo, y
ya no será lo que decora los palacios de los poderosos o lo que ilustra las
verdades de la fe.
Desde el principio, el arte se da como un mundo
aparte; pero este mundo aparte se basa en el hecho de que ya no hay ninguna
barrera determinada entre lo que es artístico y lo que no lo es. Esta
contradicción entre el arte vuelto una realidad propia y el arte pensado como
una forma de vida colectiva es lo que alimentó el modernismo: el arte tenía que
convertirse nuevamente en una forma de vida colectiva.
A principios del siglo XX, las artes de la acción, el
movimiento, el teatro, la danza, o artes anteriormente despreciadas como las
artes decorativas, el diseño, se convirtieron en los medios para formar la
decoración material de la nueva vida. Este momento en que las artes secundarias
despreciadas llegan al primer plano de la escena como signos de un retorno del
arte a la función de crear formas de vida, y ya no como obras de arte, acompañó
a los tiempos modernos, al menos hasta la década de 1930.
Con la represión del estalinismo, el nazismo y el
fascismo, este fuerte empuje fue reprimido en el terreno, antes de ser
reprimido teóricamente cuando el modernismo fue reinventado como la autonomía
del arte, el arte ocupándose de su propio medio.
No creo que hoy en día nadie crea que el arte sea una
forma de vida, aunque pasemos nuestro tiempo en todos los festivales, en todas
las bienales, intentando mimetizar este momento histórico, con un teatro que
sería teatro de acción, de movimiento, o con estas exposiciones que dan vida a
este pasado del arte identificado a la vida.
Para mí, es un sueño perdido: después de la fase
modernista, hubo este momento crítico, este momento del arte brechtiano. El
arte fue pensado como un tipo de pedagogía que formaba a la gente, enseñándoles
a conocer el mundo, a comportarse frente al mundo: este arte crítico era
precisamente una especie de luto del arte como forma de vida.
Hoy, con el luto del arte crítico, vemos regresar como
sueño, y muy a menudo como caricatura la idea de este arte vivo, este arte
identificado con una especie de manifestación política. En el arte de la
"performance", en las instalaciones, en el teatro, vemos este deseo
de redescubrir una forma de arte que sea al mismo tiempo una forma de acción
colectiva. Esto puede parecer muy desfasado en relación a lo que está
sucediendo afuera, como si el arte estuviera tratando de llenar el vacío
político. Pero estas formas de politización del arte son a menudo cercanas a
las nuevas formas de ocupación colectiva de las calles, como si ambas tocaran
el mismo corazón "estético" de la política: la lucha en torno al
reparto sensible del tiempo y el espacio, las identidades y las capacidades.









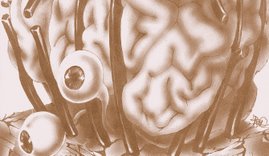
No hay comentarios.:
Publicar un comentario