Al abrir, como cada lunes, la página web francesa https://lundi.am/, me tope con la sorpresa de ver
que el segundo texto de la edición de esta semana hacía referencia a la elección
presidencial mexicana, bajo el titulo de LA DEMOCRATIE COMME DEFAITE, el cual
era una traducción de una entrada de un blog redactado en idioma español, pero cuya
“procedencia geográfica” desconozco, https://artilleriainmanente.noblogs.org/. Texto
publicado el 28 de junio, o sea antes del día de las elecciones y la
contundente ¿victoria? De Andrés Manuel López Obrador.
Blog manifiestamente
próximo de la izquierda radical europea (El Comité Invisible, Giorgio Agamben,
la Internacional Situacionista, etcétera).
Texto, que me
pareció muy acertado y que, por lo tanto, no puedo no reproducir, tal cual, en
este blog.
Ahí les va:
LA DEMOCRACIA COMO DERROTA.
Notas sobre la elección presidencial
de México en 2018
Esta vez el blog es utilizado
para publicar esta toma de posición que nos hicieron llegar a propósito del
no-acontecimiento más esperado en los últimos tiempos por los demócratas en
México.
Sólo una cosa podemos conceder a
quienes han puesto en el espectáculo democrático toda su confianza: nunca en la
historia de este país se había sentido este grado de esperanza compartida. Pero
hace falta agregar algo más si queremos comprender de dónde proviene esta
aparente energía: esa esperanza, como todas, es producto de una derrota de
larga duración.
El espectáculo democrático del
que se habla no es ya únicamente aquel con el que los aparatos estatales de por
sí nunca dejan de martillarnos —mediante su «cultura del derecho» y sus
violencias policiacas—, sino aquel que regresa periódicamente, cada vez más
desfigurado y grotesco que la vez anterior, pero que a pesar de todo —por
alguna «urgencia», por alguna «coyuntura» manufacturada convenientemente en
este tiempo y no en ningún otro— acaba al final refortalecido con el crédito
que una población le entrega de mala o buena gana o, más bien, de la única gana
que le quedaba entre la espada y la pared. La esperanza en política no
es nunca sino el reverso de una política cuyo motor primario es el miedo.
Cualquiera que haya sobrevivido a
los últimos doce años —o a los últimos 500— sabe que, detrás del espejismo que
hace ver una luz en el futuro, se encuentra la profunda oscuridad de nuestro
presente. No hace falta repetir una vez más las cifras de muertos y
desaparecidos: ellas son apenas la traducción matemática —es decir, amputada—
de una realidad invivible. Sólo la tristeza y la confusión que provoca una
década de guerra pueden hacer que alguien vea en un candidato una esperanza y
no el futuro comandante en jefe del mayor de nuestros enemigos: el Estado.
Desde el ataque en Atenco, en
2006, hasta el quiebre que significaron las movilizaciones por los 43
desaparecidos de Ayotzinapa, se ha multiplicado y extendido ese sentimiento de
derrota. Y no hay nada que la democracia y sus actores sepan hacer mejor que
comerciar con la desolación. Por eso son mucho más dignos de compasión que de
ridículo quienes hace un par de años gritaban «¡Fue el Estado!» y hoy ven en él
su única salvación.
Quizá nosotros mismos hemos sido
responsables, en parte, de ese fracaso y de la confusión que ha generado. Quizá
no hayamos sido capaces de generar suficientes núcleos de organización y de
resistencia sólida y sostenida. Pero también es verdad que, al menos en esto,
el funcionamiento del Estado es preciso: avanza y ataca para generar la derrota
y la impotencia que le servirá, poco después, para alimentar su regeneración.
Sólo un niño, un ingenuo o un
politólogo pueden creer que la democracia es un asunto de elecciones,
participación, o instituciones. Aunque nos hayamos acostumbrado a describirla
con el aparentemente inocuo término de «forma de gobierno», la democracia —la
más potente arma civil del Estado— es en realidad un complejo
mecanismo de producción y gestión de impotencia colectiva.
En efecto, la función esencial de
la democracia no es la representación, sino la relegación. Todas
las capacidades, los saberes, las imaginaciones y la fuerza que requiere una
vida compartida son capturados por la máquina democrática para ser depositados
en algún lugar del ruinoso aparato estatal. Toda la creatividad y la potencia
que tenemos por el simple hecho de estar vivos es extirpada y
relegada hasta que no quedan más que espectros, hasta que todo cuerpo es
reducido al grado mínimo al que puede ser sometido un ser viviente: un
ciudadano.
Relegar significa poner en otro
sitio una capacidad que nos era propia. La democracia es por eso,
también, producción de lejanía. Cada momento de la
vida, cada conflicto y cada posible salida son situados bajo la gestión de una
institución extraña y distante. Es decir, abstracta. Sólo a quienes viven en
ese mundo de abstracción, escindidos de su mundo, les
parece razonable exigirle al Estado que resuelva un crimen, que frene el
despojo, que sancione a las Fuerzas Armadas por violaciones de derechos
humanos. La justicia, lo sabemos, nunca vendrá desde arriba y desde lejos. Por
eso el antónimo de democracia no es autoritarismo sino proximidad,
fuerza colectiva.
Del mismo modo que el despojo
«originario» que alimenta al capital continúa sucediendo hoy, a toda hora, la
relegación en la que se sustenta la democracia opera cada día allí donde un
programa estatal sustituye el trabajo colectivo, donde un diputado local usurpa
el lugar de una autoridad elegida por asamblea, donde un comité de barrio se
convierte en una oficina de gestión de un partido político.
Por eso es una excelente noticia
que la democracia en este país se encuentre todavía incompleta. Esto no quiere
decir, por supuesto, que haga falta «participación», «transparencia» ni, mucho
menos, «honestidad». Esto quiere decir que hay territorios donde se ha ganado
la batalla contra la impotencia y la abstracción, donde el Estado no ha logrado
imponer su lógica. Donde aún es posible experimentar una vida en común que no
puede ser reducida al mecanismo de la democracia y de los partidos.
Quizá no haga falta repetirlo,
pero la democracia es, también, producción de individualidades: «ciudadano» o
«votante» son los términos burocráticos que adoptan los cadáveres de una
colectividad destrozada. Por esto no hay nada de político en
ella: no hay una existencia compartida, un lugar que habitar, una vida que
defender. Sólo en este sentido la democracia es un sistema de gobierno;
es decir, una gestión vertical de poblaciones, de individuos sin nombre.
La cooptación y la relegación que
suceden a cada instante, pues, producen la impotencia y la depresión que
parecen encontrar su única solución en una regeneración de la
esperanza en el Estado. La esperanza es, precisamente, la inyección
de combustible que, cada cierto tiempo, necesita una forma de gobierno para
sobrevivir. Por eso suenan tan ridículos quienes tienen miedo de una posible
desestabilización si gana éste u otro candidato. Temen un posible «retroceso
democrático» cuando lo que en verdad está en marcha es una regeneración del
aparato estatal que lo hará sobrevivir unas décadas más.
Las derrotas de movimientos de
resistencia y la genuina desesperación de quienes han querido poner su fuerza
en una transformación radical han sido relegadas, de nuevo, en el sistema de
partidos y en un futuro gobierno central. Toda la esperanza que nos rodea
tiende, hoy, hacia la estabilización; es decir, hacia el
renacimiento del Estado. No es casual que el candidato puntero haya declarado
que pretende resolver plenamente el caso Ayotzinapa para fortalecer
al Ejército y regresarle su antigua legitimidad. En un contexto de guerra, la regeneración
democrática adopta su forma más cruel y más sangrienta: la pacificación.
*********
Más allá del aura humanista
de la palabra, la pacificación es la culminación de una operación militar: el
triunfo de la movilización de las fuerzas militares y civiles sobre un
territorio y las formas de vida que lo habitan. Se trata del término que los
vencedores dan a la derrota total de su oponente, el
sometimiento del enemigo al nuevo poder constituido. Es, precisamente, lo que
los juristas llaman «uso legítimo de la fuerza por el Estado». Por eso aún hay
gente que confunde paz con Estado de derecho. La pacificación
no es más que la continuidad de la democratización por otros medios.
Estas dos operaciones, pues,
forman los dos frentes de contrainsurgencia con los que el Estado busca situar
dentro de sí a todas las fuerzas políticas, por medios civiles o militares. La
fallida estrategia anti-zapatista de los años noventa —coordinada, en parte,
por Esteban Moctezuma Barragán— lo demuestra perfectamente: ocupar militarmente
un territorio para pacificarlo; remunicipalizar e inyectar recursos
para democratizarlo —no debe sorprender que, aún hoy, los
representantes de la «Cruzada contra el hambre» en cada localidad tengan, en su
puerta, un sello de la Secretaría de Marina. Veinte años después, la operación
es sostenida por las bases castrenses que permanecen y por los grupos
paramilitares asociados, siempre, a algún partido político. En tiempo de
elecciones son «operadores políticos»; después, escuadrones de la muerte.
Por esto, creer que es posible
«acabar con la lógica de la guerra» es la más peligrosa de las buenas
intenciones progresistas. En ciertas colonias de la Ciudad de México, quizá, la
guerra parece una «lógica», un «discurso», una «política pública», incluso.
Pero la guerra, lo sabemos, es una realidad atroz: es la forma que adoptan el
Estado y el capital para garantizar su continuidad a través de la cooptación y
el saqueo. Creer que la guerra puede acabar sólo gracias a la «voluntad
política» de un hombre no sólo es ingenuo, es suicida. La forma más fundamental
de autodefensa en un conflicto prolongado, es reconocerlo como tal.
Quienes han sobrevivido
resistiendo más de 500 años lo saben perfectamente. La guerra —declarada o no—
es la herramienta a la que el Estado mexicano ha recurrido siempre que necesita
renovarse o expandirse. Las guardias blancas, los rurales del
porfiriato, las Fuerzas Armadas y las células de sicarios han cumplido siempre
la misma función: lograr la pacificación de un territorio —a
través del miedo, el exterminio o el desplazamiento forzado— para garantizar la
extracción de los recursos que alberga.
La «guerra contra el
narcotráfico», pues, no fue una estrategia fallida. Fue, al contrario, la
perfecta y eficiente reconversión de una vieja maquinaria de muerte y despojo.
Hoy, la guerra civil es una cuestión que excede por mucho la capacidad de
decisión de un gobierno o de un candidato. Quienes hacen de la política una
operación más o menos exitosa de consolidar un contrato social —magullado,
respetado, corrompido, etc.— se equivocan de punto de partida: no es el
contrato social, sino la guerra lo que anima desde sus orígenes este sistema de
poder. Por eso, hacer creer que la guerra terminará gracias al beso de un
poeta, de Emilio Álvarez Icaza o del papa de Roma, es una manipulación
incomparable. Es, en verdad, un crimen de guerra.
*********
Es necesario siempre ver la
oscuridad que alimenta la luz de la esperanza; pero debemos saber observar,
también, todo lo que esa misma oscuridad ilumina. En cada lugar donde el Estado
parece fallar o estar ausente se abre un espacio de posibilidades infinitas.
Cada instante de la vida es un diminuto frente de batalla, donde la lógica
democrática puede ser replegada, donde pueden experimentarse formas de
organización tan maleables como potentes.
Y no hay nada más sencillo que
enfrentar la relegación y la lejanía que sustentan la democracia. Es una
cuestión, simplemente, de procurarnos nuestra propia proximidad con
el mundo que nos rodea. De volver a reconocerlo, de hacernos las herramientas y
los saberes colectivos para habitarlo. No hay un acontecimiento más feliz que
volver a descubrir, en medio de las ruinas del Estado, una habilidad que
creíamos perdida: aprender sin Universidades, cuidarnos minuciosamente sin
bisturíes, pasar un domingo sin angustia.
Hace falta solamente volver a
generar sitios de fuerza lejos de la maquinaria democrática; volver a
aproximarnos, recoger el hilo de nuestras propias potencialidades. Volver a
descubrir todo lo que puede un encuentro —aunque sea fugaz— cuando existe la
decisión colectiva de volver a construirlo todo. La tarea parece agotadora, sin
duda, pero quienes lo han experimentado saben que no hay una celebración más
grande que la que sigue a una jornada de trabajo colectivo.
Por ahora, habrá que dejar que
los demócratas naufraguen; los convencidos, los confundidos, los ingenuos, los
derrotados. Nosotros no bajaremos la guardia: sabemos que ellos continuarán
atacando mientras gritan tregua. Algunos, quizá, volverán en un par
de años reducidos a escombros: famélicos y destrozados luego de haber visto
desde dentro las entrañas del Estado. Tal vez sientan entonces la magnitud de
su derrota. Es probable incluso que uno o dos vengan a recobrar sus fuerzas a
la casa que nosotros, mientras, habremos construido.


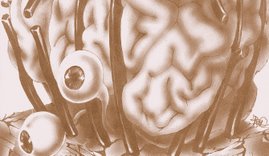
No hay comentarios.:
Publicar un comentario