
De la plaza del mercado
a la plaza comercial
Al buscar la definición de “mercado” en diversos diccionarios me encontré con estas tres:
1.- Lugar público en el que los productores (campesinos, artesanos, etc.) se reúnen para proponer en forma directa sus productos a los consumidores.
2.- Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia con alimentos y otros productos para la subsistencia y diversas necesidades primarias de la vida.
3.- Lugar teórico donde se encuentran la oferta y la demanda de productos y servicios y en el cual se determinan los precios.
Como casi siempre (supongo que en parte así trabaja la mente) lo primero que me vino a la mente fueron imágenes. Una “iluminación” de la edad media (estas magnificas ilustraciones sin perspectiva y de intensos colores que acompañaban muchos manuscritos), una foto borrosa de mis padres llevándome de la mano a recorrer los puestos del mercado que todos los jueves se ponía en la plaza del pueblo, una muchedumbre ausente caminando por los pasillos de un “centro comercial”… y algo indefinido, invisible, que resulta imposible visualizar, de no ser la imagen televisiva de unos jóvenes encorbatados (todos hombres) que en el piso de remates de la bolsa de valores (¿cuál bolsa para cuáles valores?) gritan y gesticulan con un frenesí… no menos incomprensible que la letanía de los números y las cifras que el locutor “especializado en asuntos financieros” va salmodiando.
La primera definición con sus imágenes corresponde a la idea que me hago (no se si realmente avalada por la verdad histórica) de los mercados en la Edad Media, así como también de los que he podido ver en pueblos y ciudades indígenas de un cierto México que se niega a morir (aunque en alguna medida revistan cierta apariencia de tarjetas postales, por la presencia de los inevitables turistas en busca de una añorada “autenticidad” perdida).
La segunda definición con sus imágenes que son recuerdos, remiten al final de los años cincuentas y principios de los sesentas. Un mundo que en aquel entonces me parecía imperecedero y que sin embargo, unos cuantos lustros después, ya dejo de existir. Ya no eran los productores quienes montaban sus puestos para comerciar con los productos por ellos fabricados o cultivados, eran unos intermediarios, comerciantes que se dedicaban a comprar para revender. Sin embargo, tratándose de productos manufacturados estos eran todavía casi artesanales sin mucha sofisticación tecnológica y tratándose de productos agrícolas estos eran todavía naturales, traídos de los alrededores de la comarca. Lo cual era cierto no solo en los puestos al aire libre del mercado semanal, sino también en las pocas y pequeñas tiendas del pueblo… solo los electrodomésticos, que eran todavía un lujo y para la compran de los cuales teníamos que tomar de los ahorros duramente ganados a base de horas extras, tenían nombres que denotaban una procedencia desconocida y quizás incluso extranjera.
Que se trate de la lejana Europa de seis siglos o seis decenios atrás o del México indígena de hoy, el mercado era (es) perfectamente delimitado tanto en el espacio (en tal plaza o tal calle) como en el tiempo (tal día de tal hora a tal hora). Era (es) algo sensible, aprensible para los ojos, el oído, el olfato, el tacto… eran (son) gritos, colores, olores, texturas.
Quienes vendían y quienes compraban, intercambiaban, se relacionaban. Quien vendía sabia el esfuerzo que le había significado el hacer o cultivar el producto que ponía a la venta, incluso si lo había comprado para revenderlo, quien lo compraba sabia el esfuerzo, el trabajo, que le había costado hacerse de las monedas o los billetes que tenia que sacar de su bolsillo para hacerse con el producto necesitado, a veces deseado.
El precio no era una verdad abstracta, objetiva e indiscutible, sino el resultado de una negociación. Todavía hoy en día en ciertos mercados, quien no regatea es considerado como un “estúpido” que se merece que le cobren mas de la cuenta. La razón de regatear no es solo el saber que si no se hace le cobraran un precio mayor, sino participar de la fijación del “justo” valor de la mercancía, tanto para quien la fabrico y/o vende como para quien la compra. Me acuerdo perfectamente que en mi pueblo ciertos comerciantes (no todos, mas bien pocos) si bien tenían un precio “oficial” escrito con gis en una pequeña pizarra, estos vendían el producto a un precio mas asequible a quienes consideraban como mas necesitados (me acuerdo porque éramos de estos).
En los mercados, la transacción no se resume únicamente a una impersonal operación de compra venta, se establece una relación social que muchas veces la rebasa, con el tiempo se llega a desarrollar una relación de tipo personal (aunque solo dure el tiempo de la transacción). Es lo que en el idioma francés la antigua acepción del verbo comerciar significaba “tener relaciones sociales con una o varias personas”. Al tiempo que se compra se platica del tiempo, de la familia, de la salud, etc., etc. Con frecuencia se entabla alguna conversación sin real interés, casi de pura “cortesía”, mas sin embrago también ocurre con cierta frecuencia que se debata de la vida, de política. Las plazas o calles donde se montan los mercados eran (siguen siendo donde esto se da) el agora de la antigüedad. Si no me equivoco en la Grecia de la antigüedad el agora albergaba primero el mercado antes de constituirse en el centro político de la ciudad.
En suma la circulación de las mercancías y el dinero era parte de una circulación mas amplia de informaciones y decisiones. Incluso durante mucho tiempo, los comerciantes ambulantes, que iban de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad montando sus escaparates, eran quienes difundían las noticias, propagaban las ideas nuevas, las herejías.
1.- Lugar público en el que los productores (campesinos, artesanos, etc.) se reúnen para proponer en forma directa sus productos a los consumidores.
2.- Lugar público con tiendas o puestos de venta donde se comercia con alimentos y otros productos para la subsistencia y diversas necesidades primarias de la vida.
3.- Lugar teórico donde se encuentran la oferta y la demanda de productos y servicios y en el cual se determinan los precios.
Como casi siempre (supongo que en parte así trabaja la mente) lo primero que me vino a la mente fueron imágenes. Una “iluminación” de la edad media (estas magnificas ilustraciones sin perspectiva y de intensos colores que acompañaban muchos manuscritos), una foto borrosa de mis padres llevándome de la mano a recorrer los puestos del mercado que todos los jueves se ponía en la plaza del pueblo, una muchedumbre ausente caminando por los pasillos de un “centro comercial”… y algo indefinido, invisible, que resulta imposible visualizar, de no ser la imagen televisiva de unos jóvenes encorbatados (todos hombres) que en el piso de remates de la bolsa de valores (¿cuál bolsa para cuáles valores?) gritan y gesticulan con un frenesí… no menos incomprensible que la letanía de los números y las cifras que el locutor “especializado en asuntos financieros” va salmodiando.
La primera definición con sus imágenes corresponde a la idea que me hago (no se si realmente avalada por la verdad histórica) de los mercados en la Edad Media, así como también de los que he podido ver en pueblos y ciudades indígenas de un cierto México que se niega a morir (aunque en alguna medida revistan cierta apariencia de tarjetas postales, por la presencia de los inevitables turistas en busca de una añorada “autenticidad” perdida).
La segunda definición con sus imágenes que son recuerdos, remiten al final de los años cincuentas y principios de los sesentas. Un mundo que en aquel entonces me parecía imperecedero y que sin embargo, unos cuantos lustros después, ya dejo de existir. Ya no eran los productores quienes montaban sus puestos para comerciar con los productos por ellos fabricados o cultivados, eran unos intermediarios, comerciantes que se dedicaban a comprar para revender. Sin embargo, tratándose de productos manufacturados estos eran todavía casi artesanales sin mucha sofisticación tecnológica y tratándose de productos agrícolas estos eran todavía naturales, traídos de los alrededores de la comarca. Lo cual era cierto no solo en los puestos al aire libre del mercado semanal, sino también en las pocas y pequeñas tiendas del pueblo… solo los electrodomésticos, que eran todavía un lujo y para la compran de los cuales teníamos que tomar de los ahorros duramente ganados a base de horas extras, tenían nombres que denotaban una procedencia desconocida y quizás incluso extranjera.
Que se trate de la lejana Europa de seis siglos o seis decenios atrás o del México indígena de hoy, el mercado era (es) perfectamente delimitado tanto en el espacio (en tal plaza o tal calle) como en el tiempo (tal día de tal hora a tal hora). Era (es) algo sensible, aprensible para los ojos, el oído, el olfato, el tacto… eran (son) gritos, colores, olores, texturas.
Quienes vendían y quienes compraban, intercambiaban, se relacionaban. Quien vendía sabia el esfuerzo que le había significado el hacer o cultivar el producto que ponía a la venta, incluso si lo había comprado para revenderlo, quien lo compraba sabia el esfuerzo, el trabajo, que le había costado hacerse de las monedas o los billetes que tenia que sacar de su bolsillo para hacerse con el producto necesitado, a veces deseado.
El precio no era una verdad abstracta, objetiva e indiscutible, sino el resultado de una negociación. Todavía hoy en día en ciertos mercados, quien no regatea es considerado como un “estúpido” que se merece que le cobren mas de la cuenta. La razón de regatear no es solo el saber que si no se hace le cobraran un precio mayor, sino participar de la fijación del “justo” valor de la mercancía, tanto para quien la fabrico y/o vende como para quien la compra. Me acuerdo perfectamente que en mi pueblo ciertos comerciantes (no todos, mas bien pocos) si bien tenían un precio “oficial” escrito con gis en una pequeña pizarra, estos vendían el producto a un precio mas asequible a quienes consideraban como mas necesitados (me acuerdo porque éramos de estos).
En los mercados, la transacción no se resume únicamente a una impersonal operación de compra venta, se establece una relación social que muchas veces la rebasa, con el tiempo se llega a desarrollar una relación de tipo personal (aunque solo dure el tiempo de la transacción). Es lo que en el idioma francés la antigua acepción del verbo comerciar significaba “tener relaciones sociales con una o varias personas”. Al tiempo que se compra se platica del tiempo, de la familia, de la salud, etc., etc. Con frecuencia se entabla alguna conversación sin real interés, casi de pura “cortesía”, mas sin embrago también ocurre con cierta frecuencia que se debata de la vida, de política. Las plazas o calles donde se montan los mercados eran (siguen siendo donde esto se da) el agora de la antigüedad. Si no me equivoco en la Grecia de la antigüedad el agora albergaba primero el mercado antes de constituirse en el centro político de la ciudad.
En suma la circulación de las mercancías y el dinero era parte de una circulación mas amplia de informaciones y decisiones. Incluso durante mucho tiempo, los comerciantes ambulantes, que iban de pueblo en pueblo o de ciudad en ciudad montando sus escaparates, eran quienes difundían las noticias, propagaban las ideas nuevas, las herejías.

Hoy EL mercado no solo ya no tiene nada que ver con “los” mercados anteriormente mencionados, sino que en casi todos los aspectos “EL” mercado de hoy es lo opuesto a dichos mercados.
EL mercado ya no tiene limites ni espaciales ni temporales. Las operaciones de compra venta ya no tienen lugar en un espacio definido en un tiempo definido, las transacciones son globales y permanentes.
Tampoco se da la limitante cualitativa y cuantitativa. En los mercados, que podemos calificar de tradicionales, las operaciones tenían que ver con unos productos bien definidos, “reales”, “palpables” tanto para el cuerpo como para la mente. Las transacciones que involucraban se daban por un monto relativamente reducido, a “escala humana”, para la satisfacción de necesidades o deseos bien identificados, ellas o ellos también a “escala humana”, ya sea de un individuo, de una familia o cuando mucho de una comunidad. En EL mercado siguen dándose operaciones de compra venta de carácter “particular” por montos “reducidos”, pero los mayores volúmenes de las transacciones tienen un carácter virtual. La relación directa entre productor y/o vendedor y comprador se ha desvanecido en provecho de una serie de reglas abstractas que nos son presentadas como sometidas a leyes intangibles, inamovibles, incuestionables, las famosísimas “leyes del mercado”, cuyo enunciado casi todos conocemos, casi nadie “vive” (en el sentido de poner en practica de forma reflexiva) pero que todos (eso si, todos) padecemos.
Estas transacciones son procesos abstractos, imposibles de concebir (percibir y entender en tanto que totalidad) a partir de una experiencia directa. Si bien siguen existiendo mercancías o servicios que se siguen vendiendo y comprando en todas partes y en todos tiempos, no es posible tener acceso al conjunto de estos actos de no ser a través de un modelo de interpretación… de preferencia matemático. Modelo que en su complejidad conjunta un sin numero de variables y factores exógenos al núcleo económico de todo orden, político, psicológico, etc., los cuales se pretende reducir a un simple mecanismo en el cual se encontrarían una oferta y una demanda que determinarían un precio. Esto es particularmente patente en el mercado financiero y el mercado del trabajo, de lejos los dos mas importante para cualquier economía (aunque el del trabajo aparenta encontrarse en franca recesión, que no es mas que su transformación, cuando el financiero adquiere cada día mayor importancia, relevancia y preponderancia a pesar de sus altas y bajas). En lo tocante al mercado financiero basta recordar que este es el reino de la especulación y en cuanto al mercado del trabajo basta tratar de contestar la pregunta ¿quien oferta y quien demanda?
Si el mercado “tradicional” era limitado al mundo de los productos de la naturaleza y los objetos manufacturados, EL mercado virtual no tiene limite alguno, todo se vende y se compra… absolutamente todo… todos los aspectos de la existencia humana son (pueden ser) objeto de alguna transacción comercial… desde el nacimiento hasta la muerte... el cuerpo como la mente… el ente per se como la totalidad de sus relaciones con la globalidad del entorno.
EL mercado no es una construcción de la cual podamos libremente participar o que podamos rechazar, no es la materialización de unas leyes racionalmente concebidas por el hombre, es un hecho institucional, hegemónico, incuestionable, inmaterial, inasequible tanto para el cuerpo como para la mente, fuera del alcance de toda intervención humana… es un Dios… al que hay que servir, obedecer, someterse… ciegamente… con la debida fe y humildad.
Un Dios con su religión, sus templos sus sacerdotes y sus fieles.
Durante mucho tiempo su religión fue el Trabajo, hoy todavía vigente pero poco a poco e inexorablemente suplantada por el Consumismo. Claro que el Trabajo sigue siendo sino insustituible si necesario, pero lo que posibilita la creencia en este Dios, lo que le insufla vida es el Consumo. No hay día que no nos arrodillemos ante el Mercado con tal de poder saciar nuestro irrefrenable necesidad de consumir, lo que sea, cuando sea, como sea… pero consumir… para consumir vivimos… vivimos para consumir… y el Dios Mercado es quien nos da vida. Como toda dialéctica entre la divinidad y la religiosidad se requiere de un Dios que nos de vida y de una religión que no proporcione una razón para vivir.
Como toda creencia en un Dios y toda religión que exprese y materialice dicha creencia, se requiere de unos sacerdotes o seres privilegiados que son los únicos en poseer el necesario conocimiento de este Dios para poder ser los intermediarios, los guías entre dicho Dios y nosotros sus adoradores y fieles creyentes. Hoy en día estos sacerdotes son los economistas, los portavoces de los grandes grupos financieros, los intelectuales que presentándose como expertos en todo y nada (pretenden ser sociólogos, filósofos, psicólogos, economistas, etc., todo al mismo tiempo… los nuevos Leonardo Da Vinci del siglo XXI) y valiéndose de su “carisma telegénico” hacen la función (como los califico el sociólogo Pierre Bourdieu) de “perros guardianes” del nuevo orden planetario nacido de la incestuosa copulación del mercado y la democracia.
En cuanto a los templos de esta nueva religión del consumo, estos crecen como hongos después de la lluvia. Los hay parecidos a las iglesias donde va uno para cumplir con los rituales y las obligaciones que impone la religión. Son los supermercados en los cuales las compras sustituyen los rezos. Si cuanto mas se reza mas se acerca uno al Dios creador y mas se le sirve, cuanto mas se compra mas se acerca uno al Dios mercado y mas se le sirve.
El comprar en un supermercado se asemeja mucho al ritual de la misa y el rezo… un automatismo… la interminable letanía de un unos textos aprendidos de memoria y sin el mas mínimo intento de cuestionamiento (o por lo menos de comprensión de su sentido profundo, si es que lo hay) desde la mas tierna infancia. Si terminada la misa, se retira uno con la satisfacción y el sentimiento de paz que lo embarga al haber dado gracias a su Dios (¿de que?... ¡de todo!), lo mismo sucede después de haber llenado su carrito con todo lo necesario y mucho mas… sobre todo por la “parte maldita”(*) del gasto superfluo e innecesario que reafirma nuestra humanidad al sabernos capaces de satisfacer algo mas que nuestras meras necesidades primarias… animales.
Antaño lugares de culto, las catedrales no son hoy mas que imponentes monumentos que los turistas visitan deambulando por sus pasillos, extasiados de tanta maravilla expuesta a sus ojos, pero “inalcanzable”, tanto al tacto como para su entendimiento… al igual que los centros (o plazas) comerciales, estas catedrales del consumo a las que vamos a practicar nuestra religión de consumidores. Siempre hay mucha mas gente en los pasillos viendo las vitrinas que en las tiendas… evidentemente que de vez en cuando alguien va de compras pero no hay duda de que una gran parte de quienes se pasean por estos centros esta ahí para pasar el rato, porque fuera de su horario de trabajo no sabe como emplear su tiempo. Que mayor placer que el de “perderse” en estos espacios que nos muestran todo lo que quisiéramos poder comprar… no importa si no podemos hacerlo, lo importante (iba a decir vital) es que podamos reafirmar nuestra pertenencia, no a la elite que si puede hacerlo, sino a la “especie humana” y el “sistema” que son capaces de ofrecernos “tantas cosas tan bellas”.
Catedrales del consumo virtual, estos espacios cerrados, confortables, seguros (verdaderos capullos o vientres maternales), nos permiten, a nosotros eternos ausentes, materializar nuestra ausencia soñando y entreteniéndonos… incapaces que somos de vivir la realidad mas allá del trabajo y el consumo.
Se dice que estos centros comerciales tienden a suplir la función social de la plaza central de los pueblos y ciudades, cuando mas bien son el contrario de toda cultura ciudadana, la negación del espacio publico donde se mezclaban los ciudadanos departiendo sobre los asuntos privados y debatiendo los de la polis.
Como dijo el escritor y cineasta norteamericano David Mamet, solo nos queda desear que “reaparezcan la Calle Mayor y la Plaza del Mercado con sus cafés, y podamos recuperar los placeres de la lectura, la escritura, el cotilleo, la observación mutua y todas las demás cosas que hacen girar al mundo, si es que gira”.
(*) Es un verdadero placer leer la obra del inclasificable “pensador y escritor” francés Georges Bataille, “La part maudite”. Publicada en 1949, esta obra prácticamente desconocida, es el único libro en el cual Georges Bataille haya intentado sistematizar su visión del mundo: filosofía de la naturaleza, del hombre, la economía, la historia. A leer sin falta… ¡y a gozar!
EL mercado ya no tiene limites ni espaciales ni temporales. Las operaciones de compra venta ya no tienen lugar en un espacio definido en un tiempo definido, las transacciones son globales y permanentes.
Tampoco se da la limitante cualitativa y cuantitativa. En los mercados, que podemos calificar de tradicionales, las operaciones tenían que ver con unos productos bien definidos, “reales”, “palpables” tanto para el cuerpo como para la mente. Las transacciones que involucraban se daban por un monto relativamente reducido, a “escala humana”, para la satisfacción de necesidades o deseos bien identificados, ellas o ellos también a “escala humana”, ya sea de un individuo, de una familia o cuando mucho de una comunidad. En EL mercado siguen dándose operaciones de compra venta de carácter “particular” por montos “reducidos”, pero los mayores volúmenes de las transacciones tienen un carácter virtual. La relación directa entre productor y/o vendedor y comprador se ha desvanecido en provecho de una serie de reglas abstractas que nos son presentadas como sometidas a leyes intangibles, inamovibles, incuestionables, las famosísimas “leyes del mercado”, cuyo enunciado casi todos conocemos, casi nadie “vive” (en el sentido de poner en practica de forma reflexiva) pero que todos (eso si, todos) padecemos.
Estas transacciones son procesos abstractos, imposibles de concebir (percibir y entender en tanto que totalidad) a partir de una experiencia directa. Si bien siguen existiendo mercancías o servicios que se siguen vendiendo y comprando en todas partes y en todos tiempos, no es posible tener acceso al conjunto de estos actos de no ser a través de un modelo de interpretación… de preferencia matemático. Modelo que en su complejidad conjunta un sin numero de variables y factores exógenos al núcleo económico de todo orden, político, psicológico, etc., los cuales se pretende reducir a un simple mecanismo en el cual se encontrarían una oferta y una demanda que determinarían un precio. Esto es particularmente patente en el mercado financiero y el mercado del trabajo, de lejos los dos mas importante para cualquier economía (aunque el del trabajo aparenta encontrarse en franca recesión, que no es mas que su transformación, cuando el financiero adquiere cada día mayor importancia, relevancia y preponderancia a pesar de sus altas y bajas). En lo tocante al mercado financiero basta recordar que este es el reino de la especulación y en cuanto al mercado del trabajo basta tratar de contestar la pregunta ¿quien oferta y quien demanda?
Si el mercado “tradicional” era limitado al mundo de los productos de la naturaleza y los objetos manufacturados, EL mercado virtual no tiene limite alguno, todo se vende y se compra… absolutamente todo… todos los aspectos de la existencia humana son (pueden ser) objeto de alguna transacción comercial… desde el nacimiento hasta la muerte... el cuerpo como la mente… el ente per se como la totalidad de sus relaciones con la globalidad del entorno.
EL mercado no es una construcción de la cual podamos libremente participar o que podamos rechazar, no es la materialización de unas leyes racionalmente concebidas por el hombre, es un hecho institucional, hegemónico, incuestionable, inmaterial, inasequible tanto para el cuerpo como para la mente, fuera del alcance de toda intervención humana… es un Dios… al que hay que servir, obedecer, someterse… ciegamente… con la debida fe y humildad.
Un Dios con su religión, sus templos sus sacerdotes y sus fieles.
Durante mucho tiempo su religión fue el Trabajo, hoy todavía vigente pero poco a poco e inexorablemente suplantada por el Consumismo. Claro que el Trabajo sigue siendo sino insustituible si necesario, pero lo que posibilita la creencia en este Dios, lo que le insufla vida es el Consumo. No hay día que no nos arrodillemos ante el Mercado con tal de poder saciar nuestro irrefrenable necesidad de consumir, lo que sea, cuando sea, como sea… pero consumir… para consumir vivimos… vivimos para consumir… y el Dios Mercado es quien nos da vida. Como toda dialéctica entre la divinidad y la religiosidad se requiere de un Dios que nos de vida y de una religión que no proporcione una razón para vivir.
Como toda creencia en un Dios y toda religión que exprese y materialice dicha creencia, se requiere de unos sacerdotes o seres privilegiados que son los únicos en poseer el necesario conocimiento de este Dios para poder ser los intermediarios, los guías entre dicho Dios y nosotros sus adoradores y fieles creyentes. Hoy en día estos sacerdotes son los economistas, los portavoces de los grandes grupos financieros, los intelectuales que presentándose como expertos en todo y nada (pretenden ser sociólogos, filósofos, psicólogos, economistas, etc., todo al mismo tiempo… los nuevos Leonardo Da Vinci del siglo XXI) y valiéndose de su “carisma telegénico” hacen la función (como los califico el sociólogo Pierre Bourdieu) de “perros guardianes” del nuevo orden planetario nacido de la incestuosa copulación del mercado y la democracia.
En cuanto a los templos de esta nueva religión del consumo, estos crecen como hongos después de la lluvia. Los hay parecidos a las iglesias donde va uno para cumplir con los rituales y las obligaciones que impone la religión. Son los supermercados en los cuales las compras sustituyen los rezos. Si cuanto mas se reza mas se acerca uno al Dios creador y mas se le sirve, cuanto mas se compra mas se acerca uno al Dios mercado y mas se le sirve.
El comprar en un supermercado se asemeja mucho al ritual de la misa y el rezo… un automatismo… la interminable letanía de un unos textos aprendidos de memoria y sin el mas mínimo intento de cuestionamiento (o por lo menos de comprensión de su sentido profundo, si es que lo hay) desde la mas tierna infancia. Si terminada la misa, se retira uno con la satisfacción y el sentimiento de paz que lo embarga al haber dado gracias a su Dios (¿de que?... ¡de todo!), lo mismo sucede después de haber llenado su carrito con todo lo necesario y mucho mas… sobre todo por la “parte maldita”(*) del gasto superfluo e innecesario que reafirma nuestra humanidad al sabernos capaces de satisfacer algo mas que nuestras meras necesidades primarias… animales.
Antaño lugares de culto, las catedrales no son hoy mas que imponentes monumentos que los turistas visitan deambulando por sus pasillos, extasiados de tanta maravilla expuesta a sus ojos, pero “inalcanzable”, tanto al tacto como para su entendimiento… al igual que los centros (o plazas) comerciales, estas catedrales del consumo a las que vamos a practicar nuestra religión de consumidores. Siempre hay mucha mas gente en los pasillos viendo las vitrinas que en las tiendas… evidentemente que de vez en cuando alguien va de compras pero no hay duda de que una gran parte de quienes se pasean por estos centros esta ahí para pasar el rato, porque fuera de su horario de trabajo no sabe como emplear su tiempo. Que mayor placer que el de “perderse” en estos espacios que nos muestran todo lo que quisiéramos poder comprar… no importa si no podemos hacerlo, lo importante (iba a decir vital) es que podamos reafirmar nuestra pertenencia, no a la elite que si puede hacerlo, sino a la “especie humana” y el “sistema” que son capaces de ofrecernos “tantas cosas tan bellas”.
Catedrales del consumo virtual, estos espacios cerrados, confortables, seguros (verdaderos capullos o vientres maternales), nos permiten, a nosotros eternos ausentes, materializar nuestra ausencia soñando y entreteniéndonos… incapaces que somos de vivir la realidad mas allá del trabajo y el consumo.
Se dice que estos centros comerciales tienden a suplir la función social de la plaza central de los pueblos y ciudades, cuando mas bien son el contrario de toda cultura ciudadana, la negación del espacio publico donde se mezclaban los ciudadanos departiendo sobre los asuntos privados y debatiendo los de la polis.
Como dijo el escritor y cineasta norteamericano David Mamet, solo nos queda desear que “reaparezcan la Calle Mayor y la Plaza del Mercado con sus cafés, y podamos recuperar los placeres de la lectura, la escritura, el cotilleo, la observación mutua y todas las demás cosas que hacen girar al mundo, si es que gira”.
(*) Es un verdadero placer leer la obra del inclasificable “pensador y escritor” francés Georges Bataille, “La part maudite”. Publicada en 1949, esta obra prácticamente desconocida, es el único libro en el cual Georges Bataille haya intentado sistematizar su visión del mundo: filosofía de la naturaleza, del hombre, la economía, la historia. A leer sin falta… ¡y a gozar!
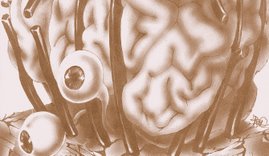
No hay comentarios.:
Publicar un comentario